Qué año más raro, ¿no? Lo sé, siempre es absurdo hacer generalizaciones de cómo ha sido el año, porque como bien dice mi madre, “cada uno cuenta la feria según cómo le va en ella”, así que hablo por mí y solo por mí. Y, la verdad, yo lo he percibido un poco así: raro. El mundo me ha parecido más irracional que de costumbre, más hostil, muchas veces extrañísimo, siento que todo está al triple de potencia de lo que debería, como si alguien te estuviera gritando muy cerca de la oreja continuamente, y que el nivel de distopía ha alcanzado niveles estratosféricos.
No puedo decir que haya sido un año malo, de hecho, ha sido muy importante para mí: ¡saqué un libro! y ¡hablé con gente maravillosa sobre él! Además, ¡me corté el pelo, la que considero la mejor decisión vital del año!, ¡pasé tiempo con mi sobri!, ¡comí calçots!, ¡estuve de vacaciones en Gijón y fue increíble!, ¡fui a ver la casa en la que nació Agnès Varda!, ¡escuché a Sophie Lewis y a Helen Hester!, ¡vi pinchar a Arca! y ¡pude visitar una instalación increíble de Bobby Baker que me hacía muchísima ilusión ver! Pero también ha sido un año en el que perdí a un amigo de repente, en el que vi menos de lo que quisiera a muchas de mis amigas —y probablemente fue por mi culpa—, un año de muchos arribas y abajos emocionales, en el que algunas de mis personas favoritas del trabajo se fueron a otros trabajos, en el pasé por una de las peores mudanzas que recuerdo en años y en el que, en muchos momentos, he sentido la fragilidad de que todo se puede ir a tomar por saco solo con que alguien saque una pieza del jenga demasiado rápido. Y luego está, bueno, todo lo demás… En fin, qué voy a decir que no sepáis si dedicáis cinco minutos al día a leer o escuchar las noticias.
El eterno contraste entre las pequeñas cosas más o menos buenas, más o menos importantes del día a día y la foto macro del gran desastre mundial. El intentar relativizar todo el rato porque la cosa siempre está más jodida en otro lado, el pensar en la suerte que tienes y aún así no poder evitar sentirte sobrepasada, la sensación de impotencia constante, de bronca infinita, el cansancio, la prisa, el preguntarme todo el rato cómo la gente consigue hacer tantas cosas —lo de la productividad me obsesiona mucho pero mucho, hasta el punto de que cuando veo una serie o una peli contabilizo mentalmente la cantidad de cosas que los personajes hacen durante una escena o un supuesto lapso de tiempo y les admiro por su capacidad para organizarse, por su falta de pereza, por ser personas tan funcionales—.
Puede que no ayude mucho el hecho de estar escribiendo esta carta bajo el influjo de una gripe que me ha dejado rota los días posteriores a la Navidad y que igual estoy viendo todo más turbio de lo que debería, pero el caso es que llego al final de este año con unas ganas tremendas de paz y tranquilidad. Y ya. Hace un par de meses, no dejaban de aparecerme en instagram memes de “el verdadero lujo es una vida tranquila” o que anhelaban una existencia más simple con imágenes monísimas de animalitos tomando el té junto a una chimenea o leyendo cuentos en la cama mientras fuera hace frío.
Entiendo el punto de idealización alarmante que puede haber en estos posts (¿una vida más simple? ¿cuál? ¿no estaremos romantizando una vez más lo de vivir en una casita de campo como si eso nos aislara mágicamente de los problemas del mundo?), pero por otro lado, no puedo evitar revolcarme en ellos cual cochinillo en un lodazal, porque en el fondo… quiero mucho eso. Quiero alcanzar el estado de paz mental que tiene esa familia de conejillos que vive en una cabaña y duerme en camas de personas, la de los topos que toman juntos el té alrededor de la mesa de su cocina en la que parece que siempre se está superagustito o la de los ratoncitos que hacen un picnic al borde del lago iluminados por un farol.
Este verano, leyendo The Age of Magical Overthinking de Amanda Montell, aprendí el término anemoia, que es el sentimiento de nostalgia por algo que no has vivido. En su peor versión, es de lo que se valen muchos partidos de ultraderecha para ensalzar un supuesto pasado “mejor”, obviando lo que ese pasado supuso para buena parte de la población, con el objetivo de crear una falsa sensación de seguridad entre quienes ahora sienten que han dejado de ser los protagonistas de todo —es decir, los señores—, pero en su versión más “neutral”, por llamarla de alguna manera, la anemoia es, según Montell, una sensación bastante extendida en un tiempo en el que el progreso exponencial que acontece en el mundo no parece que nos haga sentir mejor ni inspira ninguna esperanza por el futuro. Esto nos lleva a mirar atrás en busca de ese “algo mejor” y nos inclina a pensar, con una alucinante facilidad, que antes las cosas iban mejor, “cuando la vida era más simple”.
Sé que mi anhelo por vivir dentro de un cuento de Beatrix Potter no va por ahí, pero aún así, me da pánico esta sensación, pensar que puedo estar cayendo en esta nostalgia absurda por una simplicidad que nunca he conocido y que solo existe en un universo de fantasía. Como dando por hecho que, efectivamente, el mundo es un lugar hostil del que huir, aunque sea de manera abstracta. Sobre los peligros de “normalizar” esta sensación de apocalipsis en nuestro día a día, escribía Amanda Montell:
Aceptar que el mundo está ardiendo y que no hay nada que hacer significa darnos permiso para desarrollar comportamientos que aviven la llama. En el libro que coescribió en 2012, Catastrophism, Eddie Yuen hablaba de la “fatiga de la catástrofe” en el contexto del activismo climático. “La ubicuidad del apocalipsis en las últimas décadas ha llevado a una banalización del concepto, se ve como algo normal, esperado, en cierto modo, confortable”, decía. Es un timing corrosivo el hecho de que la distopía esté por todas partes en el mainstream, desde las series de televisión hasta cualquier conversación sin importancia, sirviendo como un perverso pacificador, una excusa para la inercia.
A principios de diciembre, Oxford anunció que la palabra del año de este 2024 era “brain rot”, un término que hace referencia al supuesto deterioro mental que experimentamos por consumir de forma excesiva contenido online que, como bien dice la propia palabra, nos “pudre” el cerebro. Vamos, contenido que no nos aporta nada y que, aunque de primeras podría parecer mero entretenimiento, acaba afectando a nuestras cabecitas más de lo que pensamos. Esta palabra se elige por votación pública entre una lista de seis palabras seleccionadas por la Oxford University Press y en la votación han participado más de 37.000 personas, así que parece que la experiencia de tener el cerebro absolutamente fundido por las redes sociales es compartida por bastante gente. Creo que, en parte, esto tiene mucho que ver con mi deseo de escapar a un lugar tranquilo, aunque este deseo no sea, ni mucho menos, algo exclusivo de este momento en el espacio y en el tiempo en el que nos sentimos abrumadas por la cantidad y la calidad del contenido que tenemos a nuestro alcance a golpe de scroll.
A finales de noviembre, fui a Barcelona con mi novio a pasar un finde y uno de los momentos que más disfrutamos del viaje fue estar sentados en un banco en una plaza de Poble Sec, simplemente estando ahí, haciendo nada, viendo la vida pasar durante un ratito. Estas navidades, algunos de mis momentos más felices han sido yendo a pasear al monte sin podcasts ni música ni nada, solo concentrada en el paisaje y en poner un pie delante del otro. Puede que no tenga que ver con que mi cerebro esté podrido o con una suerte de nostalgia por un mundo de fantasía donde todo parece más sencillo, sino con que he llegado a ese momento de mi vida en el que la palabra “casa” suena realmente a eso: a casa.
Amigas, os deseo a todas un muy feliz final y comienzo de año, que comáis unas uvas riquísimas, que os abracéis y beséis mucho y brindéis por un 2025 que ojalá venga bueno🤞🏼
(algunas) Cosas que me han hecho feliz este año:
Solteras y fabulosas… Interrogación, el podcast de Soy Una Pringada y Junior Healy comentando todos los capítulos de Sexo en Nueva York (y previamente todos los de And Just Like That). Cuanto más largos, mejor. Estaría horas y horas escuchándoles hablar de lo que fuera, pero esta manera de destripar Sexo en Nueva York y convertirla en El Padrino de las girls y los gays, es una fantasía que me ha hecho muy feliz este año.
La sopa, en general. He comido mucha, siempre que he podido y allá donde he podido. La mejor comida del mundo si me preguntan. Además, escribí sobre ello a principios de año, por si os apetece leerlo. Y este tweet, que me representa 100%
Quedar a jugar a juegos de mesa y a merendar con mis amigas. Mejor plan del año sin duda, aunque se me dé regular entender las reglas de los juegos y haga alguna que otra trampa sin querer 👉🏼 👈🏼
Que me hicieran uno de los mejores regalos de cumple que me han hecho nunca: un powerpoint.
Good Luck, Babe! de Chappell Roan es una canción que me hace feliz siempre que la escucho. Y este año la he escuchado mucho.
En el apartado de canciones tristes que escuchas cuando estás triste, pero que en el fondo te hacen un poco feliz, he tenido mucho en repeat a Mazzy Star, especialmente Quiet, The Winter Harbor. Siempre me da calma esta canción.
La newsletter de Ana Ribera me ha acompañado mucho durante el año, aunque soy especialmente fan de sus “cuadernos de vacaciones”, que me parecen un remanso de paz increíble entre todo este ruido.
Ir a ver la expo de Agnès Varda al CCCB. Una maravilla.
Esta entrevista a Robert Smith, de The Cure, donde habla de su pelea épica contra Ticketmaster y Live Nation para conseguir que las entradas de sus conciertos tuvieran precios razonables y donde dice que, cuando era más joven, su plan era dedicarse a la música hasta que se cayera redondo, pero que su idea de cuándo eso iba a pasar no era, ni de lejos, siendo así de mayor. Me gusta mucho todo lo que dice en este artículo.
Este poema de Mayte Gómez Molina:
Esta entrevista —de 2021, pero que no había leído hasta hace poco— a Maggie Nelson, sobre todo por esta parte en la que habla del carácter fragmentario de su libro Los Argonautas, que, si no habéis leído, os recomiendo muchísimo, y de cómo fue escribirlo mientras criaba a su bebé:
Creo que esta pregunta sobre la interrupción es realmente fascinante, porque se nutre de una de esas ideas que tenemos sobre la genialidad sin restricciones, y lo que necesita, y cómo se ve —ya sabes, todas esas fantasías patriarcales en las que un hombre escribe durante horas en soledad, libre de cualquier otra obligación. (…) Sin embargo, muy pocas personas a lo largo de la historia han podido hacer eso. Y un libro escrito mientras un bebé duerme la siesta no es un libro degradado, no es un libro que no tenga claridad mental, aunque haya tenido que escribirse a poquitos. Es un libro que ha hecho lo que quienes escriben han hecho desde tiempos inmemoriales, que es escribir cueste lo que cueste.
Las columnas de María Sánchez en La Vanguardia, especialmente esta, que contiene un fragmento que me gusta cómo dialoga con el de Maggie Nelson:
¿Cuántos cuidados y gestos hay detrás de cada obra artística? ¿Qué hace posible el acto de creación? ¿Quién elige la belleza? Estas cuestiones saltan en mí, sin remedio, al escuchar esa cantinela de que la escritura es un acto tremendamente solitario. Tal vez se entendería mejor si os contara que esta columna se hizo mientras una amiga me regalaba un piropo cuando más lo necesitaba en un mensaje de voz, mi madre cocinaba para que yo solo tuviera que sentarme a escribir, y en esta mesa en la que aún sigo hay un puñado de almendras fritas y un ramito de poleo fresco que me hace compañía.
Enviar y recibir audios largos por Whatsapp. Sé que hay mucha gente que los odia, pero la verdad, a mí, que lo que odio es hablar por teléfono, me encantan los audios. Y cuanto más largos sean, mejor. Me gusta ese espacio de no-conversación que, a la vez, es un espacio de conversación sostenida en el tiempo. Que cada persona escuche el audio cuando quiera o cuando pueda, que responda igual, cuando quiera o pueda, hace que a veces las conversaciones se prolonguen durante días, que se bifurquen en otros temas y también siento que nuestra atención se focaliza más en lo que nos dicen o en lo que queremos decir, precisamente porque lo hacemos en momentos escogidos para ello. Obviamente no todos los audios son así, los hay más funcionales y chorras, pero me gustan los que tienen ese espíritu de “vamos a mantener una conversación en este formato de monólogos espaciados en el tiempo”.
Esta actuación de Tracy Chapman y Luke Combs en los Grammy:

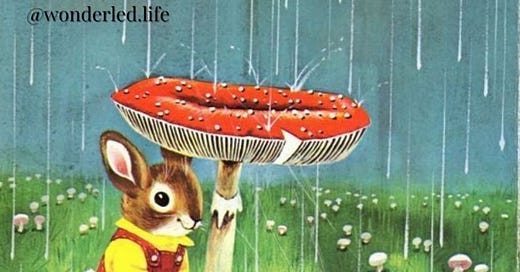




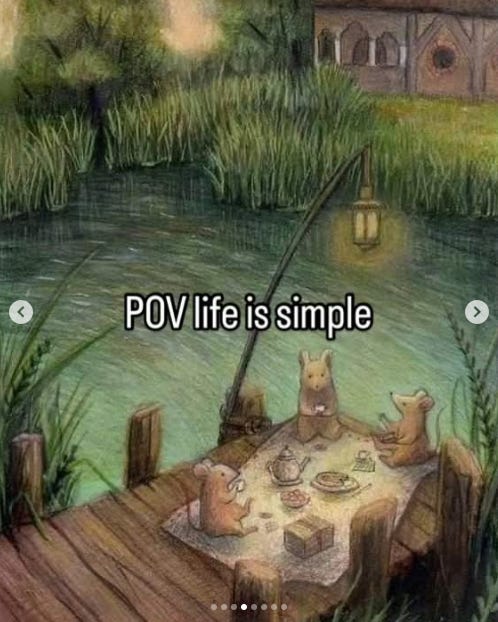





¡Qué maravilla leerte, amiga! Escribes taaaaaan bonito 🫶🏼 Este Mirror Maze me ha hecho pensar mucho en algo que llevo un tiempo dándole vueltas, la necesidad de la pausa. De mirar al placer a los ojos y pararnos a disfrutarlo. Saborear a conciencia esa sopa, sentir ese paseo, escuchar cada matiz de esa canción que nos mola... Lo veo mucho en mis sesiones de curro. Las personas que acompaño quieren mejorar su sexualidad, aumentar su deseo sexual, pero es que lo habitual es que en nuestro día a día no dejamos espacio al placer (no solo al sexual). Con este trajín de vida se nos hace complicadísimo. Uno de mis propósitos: procurar tener un día a día más disfrutón, aunque solo sea un poquito y en la medida de lo posible, pero hacer un huequito a los placeres (a todos). Como dice LalaChus: ¡A gozarla fuerte! ✨✨
Me ha encantado ❤️ Gracias por este ratito