¡Duelo a muerte con baguettes!
Johanne Sacreblu, gastronomía y estereotipos (y una mini reflexión sobre internet)
A estas alturas de la vida, todas estaréis más que al tanto de los múltiples dramas que ha habido con Emilia Pérez. Tranquilidad, que no vengo a hablar de la peli —bastante saturación hay ya con el tema—, sino de algo que ha ocurrido en la órbita del hate que ha desatado. Si frecuentáis TikTok, probablemente sabréis lo que es Johanne Sacreblu, pero para las que no, os lo resumo: es un cortometraje de media hora creado por la tiktoker mexicana Camila Aurora González como parodia de Emilia Pérez. Allá por mediados de enero, Camila, que es una chica trans, vio la película y, desde entonces, no ha dejado de hablar de ella. En su primer vídeo —al que desgraciadamente TikTok le ha quitado el sonido—, define la peli como “un continuo ‘¿quéee?’” por abordar de una forma tremendamente irrespetuosa el tema de los desaparecidos a causa del narcotráfico en México, convirtiéndolo en una especie de caricatura, pero también por el nivel de las letras de las canciones, por su melodrama barato y por su transfobia, ya que básicamente reduce el hecho de ser trans a hacerse un montón de operaciones, perpetuando esa narrativa de que una persona trans siempre será medio hombre-medio mujer.
A este vídeo le siguieron unos cuantos más analizando los pormenores más chungos de la película, que Camila sentía como si un francés hubiera llegado a México a escupir en la cara a todo el país. Esa ira, compartida por buena parte de los mexicanos, se fue cociendo a fuego lento hasta que un día publicó un TikTok en el que proponía que México creara una película como respuesta que fuera tan ofensiva para los franceses como Emilia Pérez lo había sido para los mexicanos. Así nació Johanne Sacreblu. El argumento que Camila iba narrando era tan delirante que el vídeo en sí ya es una obra de arte que pasará a la historia de internet. Pero lo mejor fue lo que ocurrió después: un montón de gente se lo tomó en serio y empezó a reclamar que esa película se hiciera realidad. Por si no queréis ver el vídeo entero —aunque os lo recomiendo—, el argumento de Johanne Sacreblu, descrito por su creadora, es este:
Una mujer trans heredera de la más grande productora de baguettes que intenta destruir el racismo sistémico de su país con el arma más fuerte que tiene: el amor. Pero sus sueños se verán interrumpidos cuando se enamora de Arturo Ratatouille, un hombre trans amante de discriminar musulmanes que será flechado por nuestra protagonista. ¿El problema? La familia Ratatouille es la más grande productora de croissants y son enemigos jurados de los Sacreblu. ¿Cómo enfrentarán estos dos amantes heterosexuales sus dilemas?
 Tiktok failed to load.
Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser
Y para que no me acusen de hacer spoilers —porque de aquí en adelante, habrá unos cuantos—, os dejo el vídeo de Johanne Sacreblu al completo por si queréis verla antes de seguir avanzando en el texto.
Johanne Sacreblu es, básicamente, un ataque a los estereotipos de un país con más estereotipos sobre el otro país, algunos completamente ridículos, como que los franceses apestan a queso y sangran vino, que todos llevan boina, jerseys de rayas y bigote o que en París hay ratas por todas partes, y otros más serios, como el racismo presente en el país —extensible, todo sea dicho, al resto de Europa si nos ponemos—.
El objetivo que se puso Camila cuando vio que su idea empezaba a pillar tracción en TikTok fue conseguir grabar y editar Johanne Sacreblu en menos de cuatro días, para hacer coincidir su lanzamiento con el estreno de Emilia Pérez en México. En tres días consiguieron el presupuesto que necesitaban para la producción y para pagar a la gente que se implicara en la movida, el casting para completar el elenco —unas 50 personas, ya que a Johanne la interpretaría la propia Camila— y el equipo necesario para producirla. El guion se escribió sumando las aportaciones que la gente iba dejando en los comentarios de TikTok y se compusieron varias canciones, porque, obvio, Johanne Sacreblu no iba a ser menos musical que Emilia Pérez. Una gesta épica si me preguntan. O activismo en forma de entretenimiento, como lo definió la propia Camila y que Javier Ibarreche suscribía en el vídeo que le dedicó a Johanne Sacreblu, donde se preguntaba si acaso este cortometraje no sería el origen de un nuevo género cinematográfico: el cine de respuesta o el cine de despecho.
Después del estreno vinieron las entrevistas, los fanarts, el merchandising, las reseñas en Letterbox, la página en IMDb, el ser tendencia e Twitter, los artículos sobre la película —hasta el New York Times se hizo eco—, incluso en medios franceses, que reconocían el derecho de los mexicanos a vengarse de Jacques Audiard. El vídeo de Johanne Sacreblu en Youtube supera los 3 millones de visualizaciones en el momento en el que escribo esto, la película se ha proyectado en cines y ya se está grabando la continuación para convertirla en un largometraje. Y aunque todo comenzó como una broma para reírse un rato, el proyecto está dando empleo a gente —desde el principio Camila dijo que a todas las personas que trabajaran en Johanne Sacreblu se les pagaría, aunque la mayoría del casting renunció a cobrar para que el dinero se invirtiera en otros gastos de la película— y ahora que el vídeo está monetizando en Youtube y se está recaudando dinero con las proyecciones y el merchandising, también se ha anunciado que la mitad irá a parar a “causas que Emilia Pérez pisoteó” y otra parte a proyectos que apoyan a personas trans.
Igual esto me está quedando un poco largo, pero necesitaba explicar la dimensión del fenómeno para llegar a las dos razones por las que me apetecía hablar de Johanne Sacreblu: por un lado, el uso de la comida, baguettes vs. croissants, como epítome del ataque a la identidad de todo un país, y por otro, la forma de usar internet para generar una auténtica maquinaria que se puso a funcionar a toda leche con un único objetivo: reírse, pasárselo bien y, de paso, hacerle un poco de shade a una película que había ofendido a tanta gente.
Cuando la ola de críticas a Emilia Pérez empezó a hacerse más grande, hubo quien, para hacer entender lo irrespetuosa que había sido la película con una tragedia que toca tan de lleno a México, lo comparó con hacer un musical sobre el atentado de la sala Bataclán. A ver si así se entendía el mal gusto. Esa misma sugerencia fue la que le hicieron a Camila cuando empezó a tramar Johanne Sacreblu: si quieres ofender realmente a Francia deberías hacer una parodia de lo ocurrido en Bataclán, no de baguettes y croissants. Pero es que no va de eso. No va de responder al dolor generando más dolor, sino de utilizar el humor como catarsis colectiva para sobrellevar la rabia y el cabreo que ha generado la película. Un movimiento mucho más inteligente, la verdad. Y en ese sentido, la guerra entre baguettes y croissants era la elección perfecta. La comida, como recuerda Massimo Montanari en La comida como cultura, es transmisora de “valores simbólicos y significados” y, por eso mismo, un contenedor de estereotipos perfecto para representar todos los clichés de una sociedad.
Como la lengua hablada, el sistema alimenticio contiene y transporta la cultura de quien la practica, es depositario de las tradiciones y la identidad del grupo. Constituye por tanto un extraordinario vehículo de autorrepresentación y de intercambio cultural: es instrumento de identidad, pero también el primer modo para entrar en contacto con culturas diferentes, ya que comer la comida de los demás es más fácil —al menos en apariencia— que descodificar su lengua.
Vamos, que la comida es un elemento identitario, pero, a la vez, es el que más fácilmente puede facilitar el intercambio cultural. De hecho, no hay más que ver cómo Johanne Sacreblu ha inspirado la creación de recetas que fusionan la gastronomía francesa y la mexicana: las “cronchas”, unión del croissant y la concha mexicana, o la “guachilotorta francesa”, que según El Universal “se compone de un tamal, chilaquiles, queso, crema, cebolla y pollo; todo esto dentro de un croissant”. Una singular hermandad gastronómica, nacida de una ofensa, y con el mismo espíritu paródico de Johanne Sacreblu. Lo que Emilia Pérez separó, la gastronomía lo ha unido.
La cocina francesa ha sido, y sigue siendo, una de las más admiradas del mundo. Sin embargo, también ha sido objeto de una cierta hostilidad gastronómica, sobre todo por parte del mundo anglosajón. En Historia de la comida, Felipe Fernández-Armesto cuenta que, a pesar de que los franceses contribuyeron a la independencia estadounidense, allí sobrevivió la preferencia por una cocina “sencilla”, que hacía de menos e incluso se burlaba de las elaboradas recetas francesas por su refinamiento y pomposidad. En Francia, claro, no entendían nada y veían este rechazo poco menos que como “la venganza de una cultura herida en su orgullo porque los bárbaros eran incapaces de reconocer su superioridad”. Pero es que querer cambiar la comida de un país, o pretender que reconozcan tu superioridad gastronómica, es casi un imposible.
La comida —al menos tanto como la lengua y la religión, y quizá más incluso— constituye una prueba cultural definitiva. Identifica y por tanto, necesariamente, diferencia.
Esto no quiere decir que las culturas sean impermeables a las influencias gastronómicas de otros lugares. Como Fernández-Armesto explica, hay “fuerzas capaces de penetrar las barreras culturales”, como la guerra o el turismo, entre otras. Pero no me quiero desviar del tema. El caso es que Francia —como España, por cierto— se toma su comida muy en serio y por eso, que Johanne Sacreblu elija dos de sus tótems gastronómicos como el motivo del enfrentamiento de las dos familias protagonistas es tan acertado. Y no se queda ahí. El duelo a muerte con baguettes que ocurre al final de la peli se ve interrumpido por otro personaje, Papa Johns, que viene a introducir un tercer elemento en la ecuación: quiere que las patatas fritas sean reconocidas como el alimento más representativo de Francia. Otra polémica gastronómica, ya que Francia y Bélgica se disputan su autoría, pero que se fabrican con un tubérculo originario de América —en este caso, del altiplano andino— y que se han hecho mundialmente famosas gracias a Estados Unidos, que las ha convertido en uno de sus platos nacionales. Un triángulo muy Emilia Pérez, que es una película francesa, ambientada en México —aunque no se rodó allí y apenas cuenta con actores mexicanos en el reparto— y multipremiada, sobre todo, por Estados Unidos, el país que la ha aupado a la gloria.
Y por si no quedaba suficientemente claro que el espíritu de Johanne Sacreblu es hacer un homenaje paródico desde el despecho y el cabreo, el corto termina con uno de los gestos más célebres del cine cómico, que tiene a la comida como protagonista: el tartazo en la cara. Johanne, que según la película pasó diez años en México antes de regresar a Francia para hacerse cargo de la empresa familiar, trae consigo un regalo de los mexicanos para los franceses, y qué mejor persona para recibirlo que el mismísimo embajador. Ese regalo es, por supuesto, un pastel.
Decía que la otra razón por la que me apetecía hablar de Johanne Sacreblu era el papel que ha tenido internet en todo el proceso de creación de la peli. Sin ánimo de romantizar el pasado internetero, hay algo en el internet actual, sobre todo en las redes sociales —que parecen haberse convertido casi en el sinónimo de internet en general—, profundamente bajonero. Algo que te roba un poco el alma cada vez que entras en ellas, que te absorbe en un túnel de publicidad y vídeos que no te interesan nada pero te atrapan, y donde ver las publicaciones de tus propias amigas resulta cada vez más difícil.
Ya se ha hablado mucho de que debemos dejar de pensar en las redes sociales como una plaza pública y empezar a pensar en ellas como un centro comercial, que es en lo que se han convertido, y tener cada vez más ojo con lo que compartimos en ellas ahora que todos los tecnomagnates se han quitado la máscara y han dejado claro de qué pie cojean, por si a alguien le quedaba alguna duda. También se ha hecho bastante popular la teoría conspirativa del internet muerto, que dice que la mayor parte de la actividad de internet está dominada por bots, deepfakes e inteligencia artificial. Un internet en el que los seres humanos hemos perdido protagonismo, de ahí que, los pocos que supuestamente quedamos sintamos que la experiencia en la red es cada vez menos auténtica, menos humana.
Leí hace unas semanas el libro de Proyecto UNA La viralidad del mal. Quién ha roto internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo, donde mencionan esta teoría, pero puntualizando que internet no ha muerto, sino que ha sido asesinado por el capitalismo, la especulación descontrolada y la industria publicitaria. Afirman, además, que no es cierto que todo internet esté muerto: “quedan aldeas irreductibles escondidas entre los píxeles”. Y lo que ha ocurrido con Johanne Sacreblu es, en mi opinión, una de ellas. Una producción que partió de una broma, que se hizo grande y que salió adelante gracias al esfuerzo colectivo. Que ha crecido gracias al apoyo de la gente y no a golpe de paid media ni de grandes influencers. La viralidad que ha conseguido Johanne Sacreblu ha sido gracias a ese apoyo y, algo que me parece aún más guay, es que el proyecto nació en internet, pero saltó fuera. Se llevó a la calle, la gente se conoció en persona, trabajó junta, se rió y pudo hacer algo con toda esa rabia que tenía dentro. Transformarla en otra cosa.
Y si Johanne Sacreblu no se hubiera hecho viral habría sido igual de guay. Tendría el mismo valor. En estos tiempos en los que el éxito de las cosas parece medirse solo en cifras —cuántos seguidores, likes y visualizaciones tienes—, hay que acordarse de que el éxito es una palabra totalmente subjetiva y que medirlo así, al peso, solo le interesa a quienes ven el mundo en cifras. No a nosotras. Una cosa que me encantó leer en el libro de Proyecto UNA, en contraposición a la deprimente teoría del internet muerto, fue la teoría del bosque oscuro:
En respuesta a los anuncios, los rastreadores, el acoso y la hipervigilancia y otros comportamientos depredadores, nos estamos retirando hacia los adentros de espacios más recogidos, lejos de la luz cegadora del mainstream. El bosque oscuro parece tranquilo y carente de vida, porque las criaturas que viven en él se esconden de los depredadores. Para sobrevivir hay que guardar silencio. Los depredadores son anunciantes, bots, pescaclics, influencers y acosadores. Ya no es seguro, si es que alguna vez lo fue, revelarte en tu forma verdadera, por lo que nos retiramos a espacios privados, nos escondemos en webs más acogedoras, en el bosque oscuro.
El bosque oscuro son todas esas zonas de internet en las que, por decirlo de una manera sencilla, apetece tener una conversación, donde sientes que realmente te puedes expresar o escuchar a otras personas sin estar pendiente de lo que el algoritmo opine sobre ese contenido.
Hablamos en mails, chats privados, grupos y canales en servicios de mensajería, newsletters, servidores de Discord, pódcasts, foros resucitados, cualquier tentáculo del fediverso, blogs y, en general, cualquier parte del ciberespacio que escape, aunque sea parcialmente, a la indexación, la optimización y la gamificación. La internet fuera del Big Tech, más allá de la industria publicitaria y los monopolios.
Charlando con gente cercana, me queda claro que cada vez es más necesaria la existencia de estos espacios y de ideas como la de Johanne Sacreblu que sirvan para encontrarnos, en internet y fuera de él. Ya sea para reírnos, para exorcizar la rabia y el enfado, para darnos cariño, para aprender, para sentirnos escuchadas y escuchar cosas que nos interesen o, sencillamente, para escapar del ruido. Para organizar algo tan absurdo como un duelo a muerte con baguettes, preparar luego unos bocatas y retirarnos a hacer un picnic al bosque oscuro. Allí nos encontraremos.
Cosas que han captado mi atención últimamente:
Ayer vi No sex last night, una peli que Sophie Calle hizo junto al fotógrafo Greg Shephard, donde ambos narran, cámara de vídeo en mano, el viaje que hicieron por Estados Unidos en el 92 en un coche que se caía a trozos. Cada uno va grabando y describiendo sus impresiones sobre el otro, sobre el amor, el deseo, la inseguridad y la vida en general. Me encantó. Ahora mismo la tenéis subida a Youtube —eso sí, sin subtítulos—, por si os apetece verla.
El libro Didion & Babitz de Lili Anolik, sobre la enemistad de las dos escritoras. Todavía no lo he acabado, pero vamos, estoy fascinada por estas dos señoras, especialmente por Eve Babitz. En Deforme Semanal hablaron de él y, por supuesto, os recomiendo escucharlo.
Esta historia de fantasmas.
El relato de Rebecca Jennings sobre su intento de hacer un “glow-up challenge”, que la llevó a reflexionar sobre lo agotadora que es esta cultura de la optimización constante que nos hace vivir perpetuamente insatisfechas con nosotras mismas, en lucha contra nuestras caras y nuestros cuerpos.
Mi amigo Christian me recomendó la serie Common Side Effects y me está gustando muchísimo. El argumento, muy resumido, es que alguien descubre un hongo capaz de curar cualquier enfermedad del planeta, una cosa jugosísima para las farmacéuticas, claro, pero también para unas cuantas personas más, que iniciarán una persecución por hacerse con él. Y yo no entiendo nada de animación, pero los dibujos y la gestualidad de los personajes me parecen flipantes.
La despedida de Mariana Enriquez a David Lynch en este artículo para Página 12, que pone los pelos de punta de lo emocionante que es.
Igual estoy hablando mucho de Lynch en las últimas cartas, ¿pero cómo no hacerlo? Y además, ahora que todo se olvida tan rápido, me gusta poder recordar las cosas también fuera de “cuando toca”. Hace un par de semanas volví a ver Carretera perdida, que me recordó que esta canción preciosísima existía:




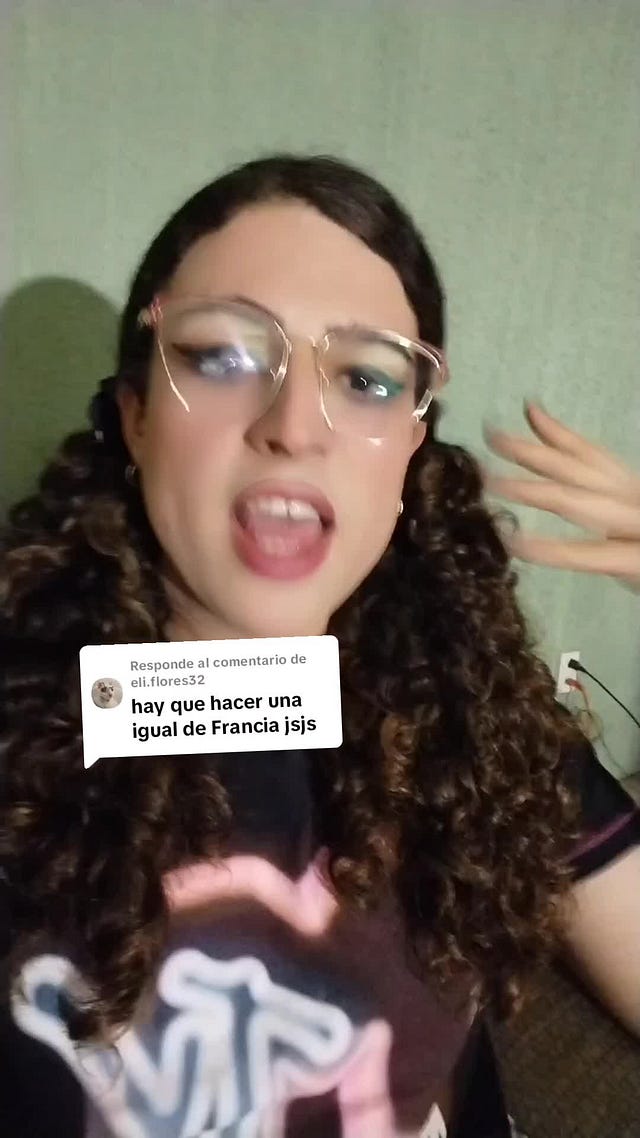




Me ha encantado mucho, querida. Qué gustito leerte siempre.
Supongo que lo conocerás, pero por si acaso te lo dejo por aquí:
https://radioambulante.org/audio/contra-la-gastronomia-peruana-2
Va abrazo.
Es la primera de tus news que leo y quedé encantada de haber entrado a un bosque oscuro. 💓