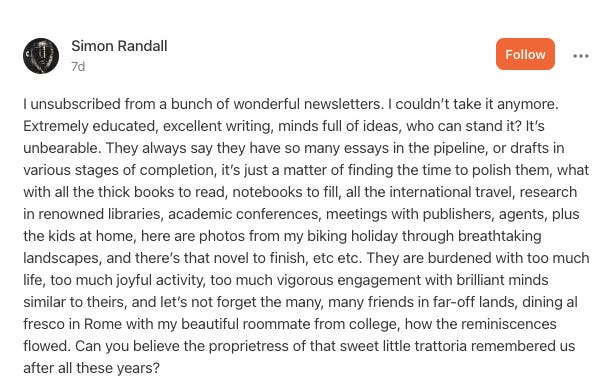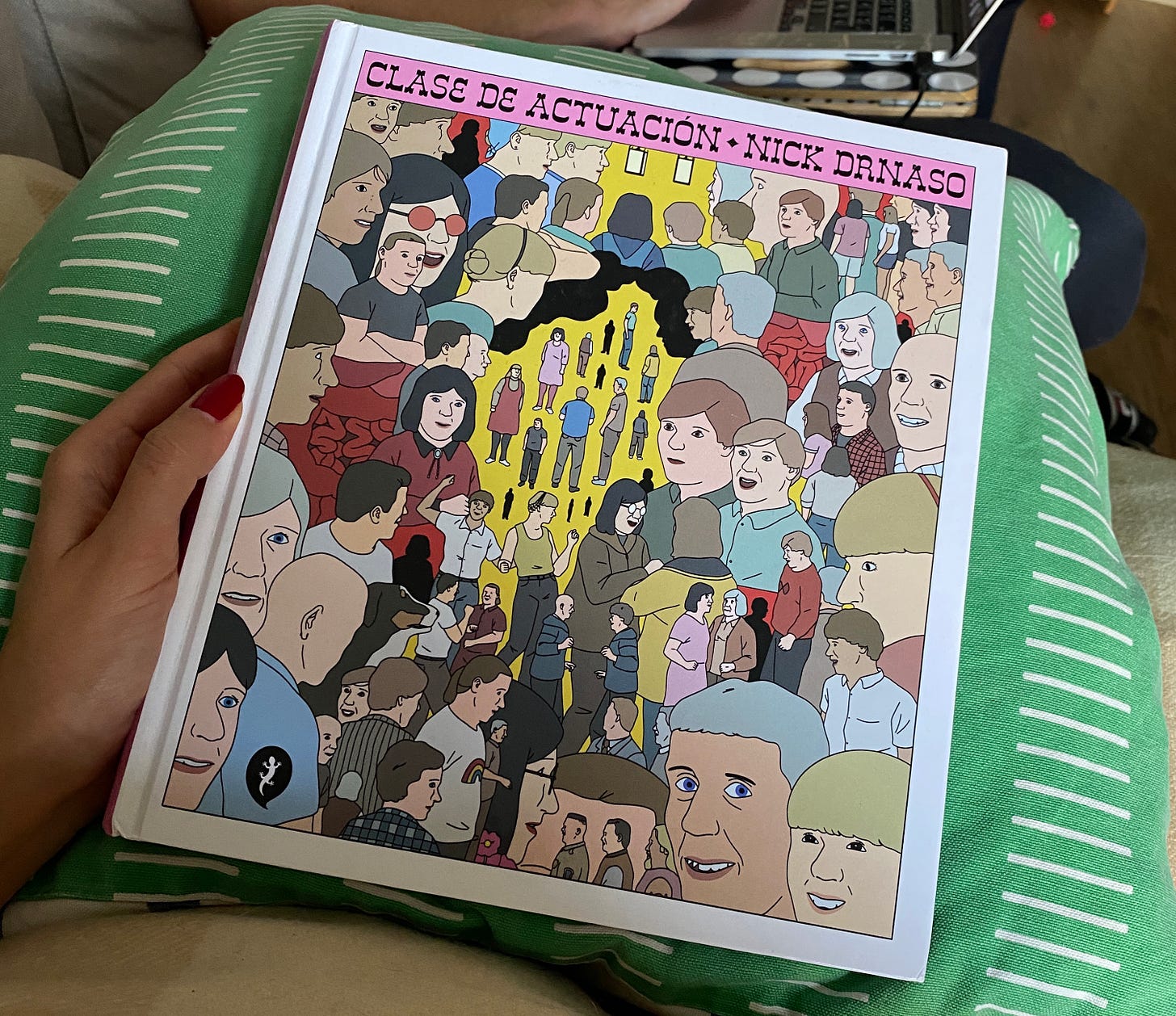Pocas cosas me dan más paz que mirar un recogido. Y hablo de cualquier recogido normalito. Nada de moños espectaculares, redondos como pomos de puerta, en los que ni una horquilla asoma fuera de su sitio ni un pelo escapa al poder fijador de la laca. Me refiero más bien a esos recogidos sencillitos, que te haces para salir un rato a la calle a comprar el pan, para ir a trabajar o para bajar a tomar algo. Lo suficientemente elaborados como para no ser el moño pocho de andar por casa, pero tampoco para que parezca que has dedicado horas a pulir sus redondeces, volúmenes y aristas.
Cuando voy andando o en el bus y delante tengo a alguien —por lo general, una señora— con este tipo de recogidos, me quedo absorta mirándolos. No sé explicar muy bien por qué me relajan tanto. Me hacen pensar en sopa caliente, en el lomo suave de un gato, en un sofá cómodo para echar la siesta, en un sándwich con queso y huevo frito, en las bombillas que dan luz cálida, en ponerte un jersey cuando empieza a hacer fresco. En cosas que son sinónimo de bienestar, vaya. Digo yo que será por eso de ver una melena —no hace falta que sea una melena espectacular, vale con una corriente y moliente—, que por naturaleza cae y se desparrama sobre los hombros, tan bien agrupada, tan recogida, tan quieta y bien colocada. Soy Libra, amante de la armonía según la siempre fiable 🔮 ciencia del horóscopo, dejo este dato por aquí. Pero me gusta que asomen las pinzas y las horquillas, que se le vea el “truco” al moño, eso que hacemos todas para que parezca más voluminoso o más redondo o más alto. Me gusta que salgan pelos por los lados, que parezca complicado de deshacer, pero que al final esté sujeto con un par de pinzas y tres horquillas.
No sé por qué os estoy contando esto. Últimamente me noto más dispersa de lo habitual, me cuesta horrores mantener una idea demasiado tiempo en la cabeza, retener información que me interesa o que necesito, congelar mi atención en algo, cualquier cosa, sin que otra cosa se atraviese por el pensamiento y se desmorone todo. Y no hablo de cuando cojo el móvil para mirar algo y acabo en un pozo de reels durante tres horas, sino de cuando pienso mientras paseo, estoy en la ducha o intento escribir. Antes de que nadie se apresure a hacer diagnósticos sobre mi escasa capacidad para hacer focus, partamos de que, de base, esto nos pasa un poco a todas, ¿no? Y que hay momentos en la vida en los que se agudiza, vete tú a saber por qué. Creo que, en mi caso, el otoño puede tener algo que ver. Es mi estación favorita, cada vez que quiero llevar mi mente a un espacio de confort, pienso en un día de lluvia otoñal, en el Paseo de Prado de Madrid lleno de hojas caídas, en el crunch-crunch al pisarlas. Soy un cliché con patas, pero de verdad que creo que el otoño capta tanto mi atención que me cuesta enfocarla en nada más.
Hay un trend ahora mismo en TikTok que se llama “subtle foreshadowing” —traducido sería algo así como “sutil presagio”, entiéndase la ironía, porque el presagio es cualquier cosa menos sutil— y que básicamente consiste en reeditar el video de un fail introduciendo el fail en cuestión, lo que sería el clímax de la historia, en momentos aleatorios del vídeo, creando una narrativa no lineal, caótica y sorprendente. Como persona dada a hacer spoilers sin proponérmelo y un poco cansada ya de que no puedas contar algo sin que alguien te grite antes de empezar “no hagas spoileeeers” —siendo considerado spoiler prácticamente cualquier dato— me alegra bastante que exista este trend que te obliga a comerte el spoiler casi al principio y desvíe tu interés a cómo se llega a ese desenlace.
Bueno, pues así se siente mi línea de pensamiento últimamente todo el rato. Pienso en algo, llego a una conclusión sin haber elaborado ninguna idea para llegar ahí, salto a otra cosa completamente sin relación, vuelvo a la idea inicial, avanzo un poco en ella y vuelvo a llegar a la conclusión inicial, quizá con alguna variación sutil. Y es muy desconcertante. Siento como si mis pensamientos fueran un potrillo desbocado de esos que dan saltos y aunque se den con la valla de madera que tienen alrededor siguen dando brincos sin parar.
Según un artículo que leí en Forbes, esto del subtle foreshadowing tiene mucho que ver con la forma de ver el mundo de las generaciones más jóvenes, acostumbradas a recibir inputs constantes desde todos los sitios y a manejar diferentes canales de información de forma simultánea. Al menos en apariencia, porque se supone que eso del multitasking ya habíamos quedado en que era un mito y que nuestro cerebro no es capaz de tener la atención en varias cosas al mismo tiempo. Quizá este desconcierto perpetuo en el que creo que estoy inmersa tiene que ver con que mi cerebro de persona de casi cuarenta años empieza a sentirse ya un poco fuera del mundo moderno. ¿Acaso mi obsesión por querer comprender el mundo en el que vivo me ha chafado el cerebro porque es incapaz de adaptarse a esta velocidad de procesamiento de información?
Luego enciendo el ordenador —mentira, lo abro, porque nunca lo apago y esto es malísimo para el ordenador, ya lo sé— y veo todos los mails sin leer —sí, soy de esas que tienen muchos correos sin leer, tantos que jamás os diré la cifra porque me da vergüenza y cuando eran pocos me daba ansiedad pero ahora la cifra es tan alta que ya da igual y no tiene remedio—, todas esas noticias importantes, todas esas newsletters interesantísimas que marco como no leídas para leerlas en otro momento. Y veo que el túnel no tiene fin. El otro día leí esta nota en la red de Substack y no pude evitar sentirme identificada con ese impulso, que yo no he conseguido materializar, de desuscribirme de un montón de cosas que no soy capaz de leer —por favor, no os desuscribáis de esta newsletter 🙏—.
También me sentí muy identificada con la envidia que destila. ¿Quién puede aguantar a todas esas mentes brillantes, llenas de ideas excelentes, con tanto tiempo para leer, pensar y encima escribir bien? No me suele dar por envidiar las vacaciones de la gente o sus casas o su ropa siempre on point —bueno, esto último sí me da un poco de envidia—, pero sí envidio lo bien que escribe, habla o piensa alguien. Lo envidio hasta el punto de no querer leer a una persona por temor a envidiarla. Qué horror, ¿no? ¿Cuánta inseguridad puede albergar una persona para hacer estas tonterías? Pues mucha, amigas, mucha. Por supuesto, sé que esto le pasa a un montón de gente y sobre todo a gente que escribe. Bien, no estoy sola.
A veces pienso: ¿qué recordaré de todo este tiempo? ¿De estos años en los que sentí que se me empezaba a fundir el cerebro? Si todo lo que me ha llamado la atención brevemente esta semana ya se me ha olvidado. Con suerte, está en los guardados de Instagram o TikTok, a la espera de ver si sobrevive a la próxima limpia de “cosas que guardé pero ya no recuerdo para qué”. El otro día vi una foto en Instagram que decía “la vida adulta es decir ‘después de esta semana las cosas se calmarán un poco’ una y otra vez hasta que te mueres”. Y es bastante verdad. Y es bastante deprimente también.
Volviendo a lo de hacerse mayor, mis amigas me regalaron por mi cumpleaños un cómic que me leí no sé si en el mejor o en el peor momento en el que podía haberlo leído. El cómic en cuestión es Clase de actuación, de Nick Drnaso, y así a grandes rasgos y sin hacer muchos spoilers —jejeeee— va de un grupo de personas que sienten que no encajan en su entorno y acuden a una misteriosa clase de actuación para cambiar sus vidas. La cosa es que, a medida que avanza la historia, ya no sabes en qué plano discurre la narración, si en la realidad o en la imaginación de los personajes. Si lo que está pasando es o fue real o si forma parte de un ejercicio de actuación que les ha mandado hacer ese profesor de teatro tan extraño. Los planos se van entretejiendo de tal manera que llega un momento en el que te cuesta entender dónde estás y los personajes —imagino que deliberadamente— son tan inexpresivos y algunos tan parecidos entre sí, que a ratos tampoco sabes muy bien qué está pasando con ellos. Tampoco entiendes muy bien cómo es posible que, si no están en el mundo real, sus mundos imaginarios acaben uniéndose en uno solo. Así contado puede sonar como una experiencia lectora un poco rara, y lo es. Pero dentro de lo raro, es reconfortante, porque puedes verte reflejada de forma muy clara en esa performance colectiva y entender por qué es tan difícil escapar de ella cuando se convierte en algo familiar, en el mismísimo aire que respiras.
En una review muy guay sobre el cómic, Lauren Collee hablaba sobre esa idea de que el capitalismo se sostiene sobre la imposibilidad de imaginar otro sistema posible —muy Mark Fisher esto—, algo que demuestran los personajes de Drnaso cuando el profesor de actuación les pide que se tumben en el suelo y se imaginen a sí mismos en cualquier situación.
La mayoría acaban cayendo en roles familiares o, en otros casos, en roles de los que están tratando de escapar desesperadamente. La razón por la que su performance colectiva acaba confluyendo ‘sin ninguna explicación’ es que es solo otra versión del mundo en el que han vivido.
De hecho, Mark Fisher hablaba en Realismo capitalista de cómo la realidad había dejado de ser algo “sólido e inmóvil” para pasar a ser algo “capaz de reconfigurarse en cualquier momento”.
La realidad de la que estamos hablando es parecida a la multiplicidad de un menú de opciones disponible para un archivo digital en el que ninguna decisión es conclusiva: siempre son posibles las revisiones y en cualquier momento se puede volver a un momento anterior de la historia del archivo.
Para habitar la inestabilidad inherente a nuestro mundo, nos lanzamos a creer y luego a olvidar ficciones colectivas que, a su vez, se construyen y se destruyen a una velocidad increíble. Ese capítulo del libro de Fisher habla, de hecho, de por qué los desórdenes de la memoria nos angustian tanto a nivel cultural ahora mismo, ese “¿seré capaz de formar recuerdos nuevos?” que me angustiaba a mí hace unos cuantos párrafos es bastante real. El otro día leí que el cerebro necesita 23 minutos para recuperar la concentración tras una distracción. Ahí va ese dato ultra agobiante. Eso quiere decir que igual pasamos más tiempo intentando recuperar la concentración que concentradas, si es que alguna vez volvemos a concentrarnos de verdad, porque ¿quién tiene 23 minutos libres de distracciones para permitirle a su cerebro que vuelva a enfocarse en lo que fuera que estaba haciendo?
El momento en el que creo que he podido permanecer concentrada en algo sin esfuerzo durante más tiempo en los últimos días fue cuando, en un paseo por el campo, me senté y vi que delante de mí un abejorro estaba yendo de flor en flor recolectando polen. Su tarea consistía en trepar por el tallo, asomarse al interior de los pétalos y hace acopio de todo el polen que encontrara para, como aprendí ese día, guardarlo en una especie de “canastilla” que tiene en el tercer par de patas. Así me pasé un rato, observando su metódica tarea, sin pensar en nada más.
Volviendo a casa, abrí Instagram y me encontré con este consejo de Björk —que vete tú a saber si ella dijo esto de verdad en algún momento de su vida, pero hagamos un acto de fe— y bueno, creo que no tengo nada más que añadir. Disculpad la dispersión de esta carta, creo que voy a salir a dar un paseo.
Cosas que han captado mi atención últimamente (al menos por un breve espacio de tiempo):
Este episodio del podcast de The Kitchen Sisters dedicado a la recientemente desaparecida Tupperware. Además de centrarse en cómo muchas mujeres pudieron empezar a ganar algo de dinero propio organizando en sus casas las famosas reuniones de Tupperware, donde vendían los productos de la marca, es muy interesante porque recoge los audios que ellas mismas grabaron en los 80, cuando las invitaron a una de estas reuniones. Ahí se puede escuchar, por ejemplo, una pequeña muestra de cómo se tomaban los maridos que sus esposas se dedicaran a vender tupperwares y cómo, incluso, algunos se animaban también a formar parte del negocio.
Este texto de Weike Wang sobre la amistad cuando te haces adulta. Sobre esa distancia que se va creando con ciertas personas que un día fueron muy cercanas y de las que ahora sabes los hitos más destacados de su vida, pero con las que ya no tienes esas conversaciones importantes que preceden a esos grandes hitos y que son las que, al final, generan la intimidad que toda amistad necesita. Habla de muchas otras cosas, por ejemplo, de lo que te lleva a “elegir” a alguien como amiga, y también es un poco un alegato a favor de apreciar las amistades duren lo que duren, porque la mayoría no duran toda la vida, o desde luego no sobreviven con la misma intensidad con la que comenzaron.
La historia de fantasmas que cuenta aquí John Waters y que tenéis que ver hasta el final, porque es justo la última frase la que me tiene obsesionada desde que la escuché.
Este artículo de Virgie Tovar sobre la fiebre que ha desatado Moo Deng —la ahora famosísima cría de hipopótamo pigmeo— en un mundo gordófobo. ¿Odiamos a las personas gordas pero amamos a los animales gordos? “¿Cómo es posible que la gente diga ‘todos somos Moo Deng’ cuando la mayoría haría lo que fuera para evitar ser comparada con un hipopótamo en la vida real?”, se pregunta Tovar. Y llega a dos conclusiones: que la gordura solo se considera adorable y tolerable cuando eres un bebé y que la fascinación con este animalito tiene que ver con que, en cierta manera, ansiamos tener la libertad para ser gorda que tiene Moo Deng en un mundo donde sabemos que los cuerpos gordos sufren violencia constantemente. Hyperallergic también publicó un texto interesante sobre el tema, haciendo una cronología de cómo esta pequeña hipopótama pasó de lo cute a lo monstruoso, convirtiéndose en un buen ejemplo de eso que se conoce como cuteness aggression. Yo no acabo de entrar mucho en los memes de Moo Deng, porque me da mucha pena que estemos convirtiendo en una monería a un animal que al final está en un zoo de Bangkok, aunque entiendo que sea por motivos de conservación, ya que los humanos prácticamente hemos destruido su hábitat natural. Pero es que incluso tuvieron que reforzar la seguridad en torno a ella por el comportamiento de algunos de sus “fans”, que se dedicaban a lanzarle objetos. En fin…
Esto:
Esta receta de hojaldre de calabacín, requesón y pesto. Una delicia.
En estos días de pensamientos erráticos, no sé por qué me dio por acordarme de ESA escena de Los Soprano en la que suena la preciosísima canción The Dolphins de Fred Neil. Gracias a Wikipedia he descubierto que Fred Neil “fue un apasionado defensor de los delfines, hasta el punto de crear en 1970, junto al activista Ric O'Barry, la fundación Dolphin Research Project, dedicada a luchar contra la captura, tráfico y explotación de delfines alrededor de mundo”, lo cual ha hecho que me guste todavía más esta canción 🐬